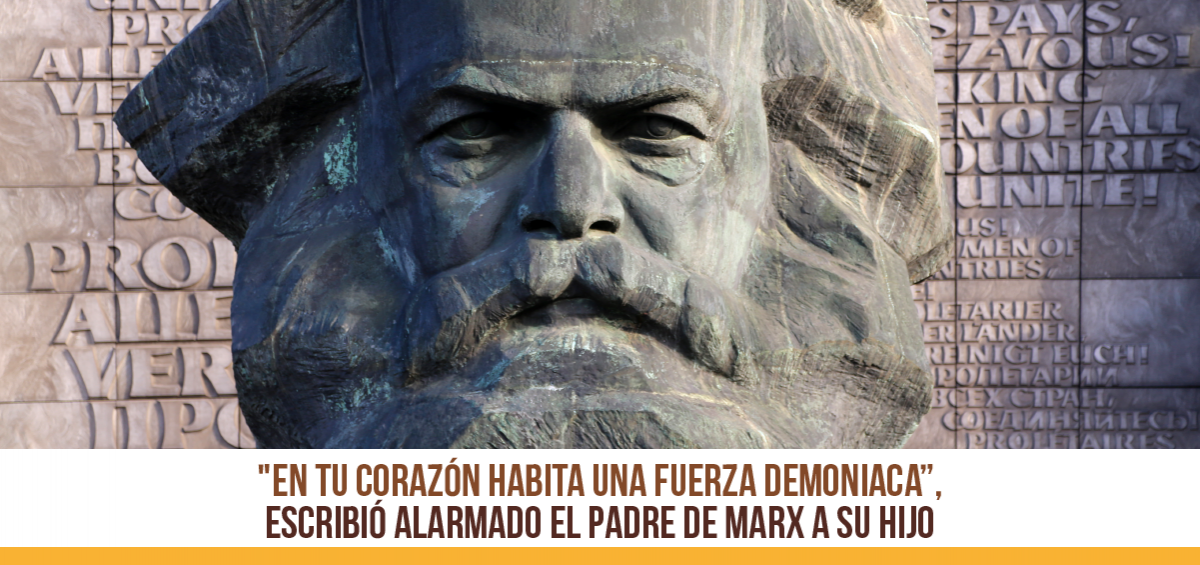–III–
Por: Luis Reed Torres
Que las fobias y los odios de Marx contra todo y contra todos –ya se ha comprobado en entregas anteriores que no escaparon a su profundo desprecio mexicanos e iberoamericanos en general, negros, eslavos y balcánicos, así como todo aquel que osara profesar alguna religión– se manifestaron desde muy temprano y causaron viva inquietud en el propio seno familiar, lo demuestra la siguiente carta que Heinrich Marx, su padre, le escribió desde Tréveris el 2 de marzo de 1837, es decir cuando el joven Karl frisaba los diecinueve años:
«Es curioso que yo, que por naturaleza me repugna escribir, sea inagotable cuando se trata de escribirte. Yo no puedo ni quiero disimular la debilidad que tengo por ti. Sucede que a veces mi corazón se llena de pensamientos hacia ti y tu porvenir. Y sin embargo, a veces no puedo evitar el tener ideas tristes, plenas de presentimiento y espanto, cuando soy herido como por un relámpago por el pensamiento siguiente: ¿Es que tu corazón es a la medida de tu espíritu y tus dotes? ¿Tienes lugar en él para estos sentimientos terrestres, pero muy dulces, que aportan tanto consuelo al hombre sensible en este valle de lágrimas? Tu corazón está manifiestamente habitado y dominado por una potencia demoniaca que no está en todos los hombres; este genio que te habita, ¿es de naturaleza terrestre o fáustica? ¿Es que tú no serás jamás –y ésta no es la duda menos punzante en mi corazón– accesible a una felicidad verdaderamente humana, es decir familiar? (D’ Arleville, Julien, Marx, ese Desconocido. La Desastrosa Historia del Fundador del Comunismo, Barcelona, Ediciones Acervo, 1972, 189 p., p. 41. Énfasis en el original).

Karl Marx, aquí con su esposa Jenny en 1866, fue acremente censurado por su padre.
¡Terribles líneas, convendrá el lector, que plasman con visión profética lo que Karl Marx encarnaría toda su vida: el odio, la envidia, la inestabilidad emocional y familiar, el egoísmo, la prepotencia y la soberbia! ¡De ahí que su padre aludiera en tan temprana época a la «potencia demoniaca» que habitaba en su corazón!
Y en la misma misiva, tras manifestarle de nuevo al joven Karl su amor paternal y externarle su preocupación por la suerte futura de Jenny –quien después se convertiría en esposa de Karl y sufriría lo indecible al lado de éste–, Heinrich Marx concluye de esta manera las líneas a su hijo:
«Tu ascensión, la esperanza halagadora de ver un día tu nombre gozar de alta reputación, tu felicidad sobre esta tierra, todo ello no es cosa sólo de mi corazón; éstas son quimeras nutridas desde hace largo tiempo, que han anclado profundamente en mí. Pero en el fondo estos sentimientos se deben en una gran parte a la flaqueza humana, y se mezclan a sentimientos menos puro, tales como el orgullo, la vanidad, el egoísmo, etcétera. Pero yo puedo asegurarte que la realización de tales quimeras no me haría feliz. Sólo me haría si tu corazón permanece puro y bate de manera puramente humana, y si algún genio demoniaco no es capaz de destruir en tu corazón los sentimientos más nobles; entonces, solamente, podría encontrar la felicidad que de ti me prometo desde hace tantos años; lo contrario sería el derrumbe del más bello objetivo de mi vida» (Ibidem, p. 42).
Que, por su parte, Marx tenía poca consideración por su padre, lo demuestra la queja amarga de éste a su hijo cuando Karl estudiaba leyes en Berlín y gastaba cantidades exorbitantes sin importarle las enfermedades de Heinrich y la preocupación de éste por dejar más o menos asegurada a su familia en el momento de su muerte:

Tálero, moneda utilizada cuando Karl Marx era estudiante en Berlín
«Como si nadáramos en la abundancia, mi señor hijo ha gastado casi 700 táleros (el táler o tálero era una moneda antigua de valor variable; de ahí procede el nombre de dólar, paréntesis de Luis Reed Torres) contraviniendo todos los usos y costumbres –escribía el padre de Marx seis meses antes de morir–, máxime teniendo en cuenta que los más ricos cubren todas sus necesidades con menos de 500. ¿Por qué, me pregunto yo? Justo es que reconozca que mi hijo no es calavera ni un manirroto. Pero, claro, ¿cómo un hombre que cada una o dos semanas tiene que inventar sistemas nuevos, desechar los antiguos conseguidos a costa de tantos esfuerzos, ¿cómo un hombre así, repito, va a ocuparse de pequeñeces?» (Blumenberg, Werner, Marx, Barcelona, Salvat Editores, S.A., 1984, 205 p., p. 53).
El padre de Marx tenía razón, pues por aquel tiempo un estudiante como su hijo la pasaba desahogadamente con 200 táleros al año y un funcionario berlinés de alto nivel ganaba 800 táleros en ese mismo período.
Y David McLellan, catedrático de Teoría Política en la Universidad de Kent, Inglaterra, reproduce las líneas del propio padre de Marx que preceden al párrafo anterior de la misma carta:
«Por desgracia tu conducta ha consistido simplemente en desorden, serpenteando en todos los campos del conocimiento, tradiciones mohosas a la luz sombría de la lámpara. La degeneración en una bata erudita con un cabello sin peinar ha reemplazado la degeneración con un vaso de cerveza. Y una elocuente insociabilidad y un rechazo de todas las convenciones e incluso de todo respeto por tu padre. Tu relación sexual con el mundo se limita a tu sórdida habitación, donde quizá yacen en el desorden clásico las cartas de amor de Jenny y los consejos manchados de lágrimas de tu padre (…) ¿Y crees que aquí, en este taller de aprendizaje sin sentido y sin rumbo, puedes madurar los frutos para traerte felicidad a ti y a tu ser querido?» (McLellan, David, Karl Marx, a Biography, London, Papermac, 1995, 464 p., p. 26).
Con todo, Marx repuso a su padre que no lo comprendía y que lo malinterpretaba; y en una de sus últimas comunicaciones con su hijo poco antes de su muerte, acaecida el 10 de mayo de 1838, Heinrich reviraba con amargura el 10 de febrero, sin perjuicio de reiterar su confianza en el conflictivo vástago:

Universidad Humboldt de Berlín, donde Marx estudió a partir de 1836
«No me siento ahora con fuerzas para discutir contigo cada una de tus quejas, y en modo alguno puedo pretender competir contigo en una suerte de esgrima dialéctica, porque previamente tendría que aprender la terminología para poder penetrar en el santuario y soy demasiado viejo para emprender esa tarea. Si tu conciencia está tranquila y armoniza con tu filosofía, estupendo. Sólo en un punto concreto ese afán tuyo de trascendencia no podría consolarte, y tú, muy inteligentemente, has corrido un tupido velo sobre él: me refiero al mezquino dinero, cuyo valor para un padre de familia tú desconoces y yo sé de sobra; a veces me hago a mí mismo amargo reproche por haberte aflojado demasiado la bolsa y he aquí el resultado: corre el cuarto mes del año judicial y tú ya has gastado 280 táleros; yo no he ganado todavía esa cantidad durante todo el invierno. Tú, sin embargo, te revuelves y con gran injusticia de tu parte afirmar o dejas entrever que te conozco poco o que no te comprendo. Sé que tu corazón es justo y ético; y ésta no es afirmación gratuita, porque ya durante el primer año de tu carrera jurídica te di pruebas concluyentes, no exigiéndote ni siquiera una explicación sobre un asunto muy espinoso que podía plantear graves problemas. Sólo una confianza ilimitada en tu elevada moralidad justifica mi proceder y actualmente sigo pensando igual. No creas, sin embargo, que estoy ciego; es el cansancio el que me obliga a rendir mis armas. Con todo, no olvides ni dudes nunca de que te llevo en lo más hondo de mi corazón y de que eres uno de los motores de mi vida» (Blumenberg, Marx, pp. 53-54. Al paso del tiempo, Marx contó con elevadas sumas de dinero procedentes de diversas fuentes; sin embargo, su miseria familiar fue crónica debido a una pésima administración).
En la próxima entrega se verá cómo contemplaron y juzgaron a Marx contemporáneos suyos a quienes conoció y trató.
(Continuará)